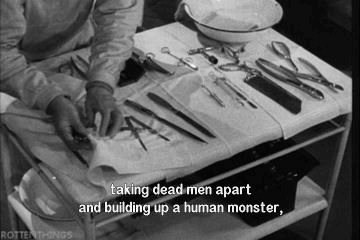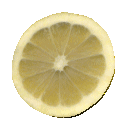El
último número de Gaceta Sanitaria incluye dos artículos que debaten sobre el acceso
abierto a las publicaciones científicas: “¿Quién teme al open access? Un movimiento en crecimiento, oportuno y necesario” y
“¿Qué aporta el acceso libre? Poca cosa,los principales problemas siguen y aparecen algunos más”. Un aspecto importante de
la extensión de formas de “acceso abierto”
sufragado por los autores es que
aumentan los incentivos para incrementar el número de artículos que se
publican, pues los ingresos de la revista se maximizan con el volumen que procese. Se trata de un incentivo particularmente contraindicado en
presencia de ánimo de lucro que no solo afecta a editoriales “depredadoras.
En conjunto
la industria de publicaciones científicas generaba en 2011, según Nature, unos ingresos de 9.500 millones de dólares publicando 1,8 millones de artículos en
inglés, con ingresos medios de unos 5,000 dólares por artículo, estimándose márgenes de beneficio del orden del20–30%. Aunque es difícil
disponer de cifras confiables Wiley
informa de un 40% de ganancias antes de impuestos en su división
editorial científica, técnica y médica, si bien señala que la imputación a ésta de una proporción de “servicios compartidos” reduciría a la mitad los beneficios declarados. Elsevier declara márgenes del 37% antes de
impuestos, que los analistas financieros estiman en un 40-50%
para las publicaciones
científicas. En cuanto a los grupos de “acceso abierto” se calcula que Hindawi logró
un 50% de beneficio sobre los artículos
publicados en 2013. Hace unos años un estudio del proceso de difusión académica (
estimó unos márgenes del 20% para
las sociedades científicas editoras, del 25% para las editoriales
universitarias y del 35% para las comerciales.
Invirtiendo
la obviedad que Robert Evans gusta recordar, el beneficio de unos es el gasto
de otros. Y no debe olvidarse que los presupuestos de investigación, que en su mayoría se financian con recursos
públicos, son los que continúan afrontando la mayor parte de este gasto. Si antes las instituciones investigadoras y
académicas ejercían de suscriptores, ahora canalizan recursos a través de los
autores. Ante muy diferentes precios,
los autores deben considerar la eficiencia de su inversión. Un reciente artículo que informa de un instrumento para calcular el coste efectividad (cociente entre el factor
de influencia del artículo y la tasa de procesamiento) de cientos de
publicación mostraba entre las 10 más rentables
con acceso abierto y pago por autores
al Journal of Physiology and Pharmacology (2ª), el Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
(3ª) y PLoS Medicine (9ª).
Mientras,
conviene considerar que al tiempo que se financia un bien público (que alguien
lea un artículo no impide que otro
también lo haga) para hacerlo llegar a poblaciones más amplias también estamos
contribuyendo a esparcir más basura, o
más “ruido” que dificultará encontrar el conocimiento realmente valioso.
*****