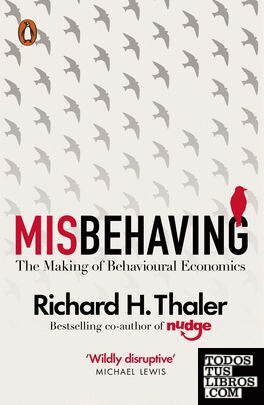La semana pasada se ha conocido que
el premio Nobel de economía de 2017 ha recaído en Richard Thaler, de la
universidad de Chicago, por sus contribuciones a la Economía del Comportamiento.
Hay múltiples reseñas de este hecho, de las que destacamos la del Financial Times y la entrevista que se le hizo desde la organizaciónque otorga los premios. En este blog de GCS - Gestión Clínica y Sanitaria ya hemos hablado de este tema anteriormente,
aquí
y aquí.
Los economistas del comportamiento estudian los efectos
de los factores sociales, cognitivos y emocionales en las decisiones económicas
de los individuos y las instituciones, y sus consecuencias. El campo se basa
fundamentalmente en principios psicológicos, para sugerir medios de motivar a
los individuos y los grupos para cambiar su comportamiento. A partir del
conocimiento de cómo la gente toma decisiones y sus sesgos, se pueden diseñar
estrategias para que se tomen las consideradas óptimas.
Existen algunos ejemplos de la aplicación de estos
conceptos en la prevención de la obesidad. La economía estándar no ha sido
demasiado exitosa en esta área, ya que no tiene en cuenta el pensamiento a
nivel de grupo, la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre y los
procesos de toma de decisiones no racionales. En cambio, las aplicaciones de la
economía del comportamiento a las intervenciones dietéticas y la prevención de
la obesidad incorporan estrategias heurísticas a los envases, precios, promociones
y hasta mera ubicación, para
contrarrestar el uso de estas mismas estrategias por parte de la industria alimentaria.
Los valores predeterminados – las opciones “por defecto” -son un método central
para facilitar los comportamientos deseados, dada la tendencia de los
individuos a mantener el “statu quo”, tal y como se ha visto en los programas
de donación de órganos y en el diseño de planes de jubilación. Otros métodos
son los precios relativos de la comida más sana y menos sana, o las etiquetas
en los menús para marcar la comida sana.
Diversos estudios de economía del comportamiento realizados
en condiciones reales han demostrado ser efectivos para cambiar los patrones de
compra de alimentos. Un ejemplo es una intervención dirigida a estudiantes de
secundaria, en la que se requería el pago en efectivo de postres y refrescos,
mientras que, sin postres o refrescos, el pago podía realizarse mediante el
cargo a tarjetas de crédito o débito. La aversión a perder dinero en efectivo
para la compra de alimentos discrecionales redujo esas compras, sin reducir los
ingresos de la cafetería (se ofrecía fruta y bebidas no edulcoradas por el
mismo precio) ni el número de clientes, pero generó los efectos deseados de
aumento de las ventas de alimentos más nutritivos. Otro ejemplo, realizado en el
comedor de una escuela, consistió en poner en marcha una “cola rápida” para
pagar sólo los alimentos saludables, lo que hizo aumentar las ventas de estos
alimentos en un 18%. Sin embargo, la efectividad de las estrategias de economía
del comportamiento a largo plazo es menos clara, y se desconoce si los
comportamientos persisten en el tiempo o si surgen adaptaciones.
Lógicamente, esta aproximación no está exenta de críticas.
La principal sería que ninguna de estas ideas es nueva, y llevan mucho tiempo
utilizándose en salud pública. Los supermercados y las marcas comerciales
invierten cantidades ingentes de dinero en investigar cómo los consumidores
toman decisiones según estén situados los productos. Las normas sociales y los
incentivos son fundamentales en las teorías del cambio de comportamiento en
salud, disponen de un marco teórico sólido, y se han usado innumerables veces.
El marketing social usa constantemente estos mismos instrumentos. Los más
críticos ponen de manifiesto que esta aproximación está siendo especialmente
atractiva para gobiernos y países conservadores, en los que la intervención
habitual del Estado en la vida diaria es mal recibida, aunque las opiniones más
liberales no aceptan la intervención del Estado, ni en forma de este tipo de estrategias.
Con todo, una de las medidas de mayor efectividad
demostrada se halla en la política industrial, obligando a la industria alimentaria
a que disminuya los contenidos de sal, azúcar y grasas en sus productos. Las
medidas impositivas son otra alternativa: si bien los impuestos sobre los
productos con grasas y sal tienen una importante regresividad fiscal, los
impuestos sobre las bebidas excesivamente azucaradas si podrían ser óptimos
dada la poca elasticidad de la demanda de estos productos. La evaluación de la
reciente introducción de este impuesto en Catalunya permitirá comprobar si han
conseguido reducir su consumo, así como su posible efecto sobre la prevalencia
de obesidad en la población.