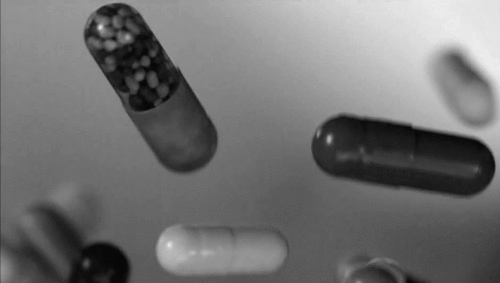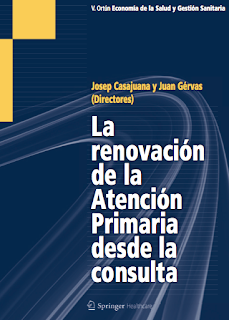El DL 2/2013, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre
“Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica” es un ambicioso intento de poner en marcha algunas de las
estrategias que más razonadamente se han reclamado para reorientar esta
asistencia. De su amplio articulado destacan tres grandes aspectos:
- La apuesta por ajustar la prescripción e indicación de tratamientos farmacológicos a unos algoritmos de decisión terapéutica corporativos que incorporen y orienten hacia los medicamentos que representen las opciones consideradas más coste-efectivas. En este ámbito destacan también el fomento de los mecanismos de compra conjunta y centralizada y el impulso a los acuerdos de riesgo compartido, siempre que se disponga de medidas de resultados aceptables
- La voluntad de reordenar las condiciones de la distribución, permitiendo suscribir “acuerdos marco” que las regulen tanto en modalidad colectiva como individual (con colegios farmacéuticos profesionales, pero también con entidades, instituciones y personas físicas o jurídicas a través de las que adherirse voluntariamente). Un diseño que deberá restar protagonismo al cártel colegial, históricamente devenido patronal boticaria, al tiempo que posibilita la concertación selectiva de un número inferior a las oficinas de farmacia abiertas al público.
- También la pretensión de hacer posible la incentivación por prescripción racional de medicamentos, de acuerdo con reglas de distribución explícitas. Sin duda no faltará quien apele a los principios éticos de no cobrar más por hacerlo bien, omitiendo según costumbre la simétrica y más dudosa ética de cobrar lo mismo por hacerlo peor. Lógicamente la deseabilidad de estos esquemas dependerá del rigor de los algoritmos que los sustenten.
Son estas dificultades de carácter técnico
las que pueden dar al traste con las mejores intenciones. Aunque el texto aun
presenta importantes lagunas, haciendo corto en demasiados aspectos necesitados
de importantes dosis de valor y aún mayores de inteligencia, sorprendentemente
– por lo inusual -está orientado hacia donde debe: a lograr ciertas mejoras de
eficiencia desde la perspectiva de los financiadores y usuarios (Administración
y ciudadanos), y no meramente desde la de los proveedores, que es la que
clásicamente ha primado.