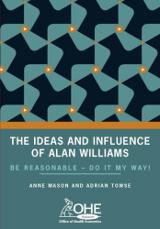Tras la introducción, este es el primer post de la serie anunciada, un destilado del primer capítulo del informe Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de avance. En él - aparecido previamente es Nada es gratis - José María Abellán evalúa el estado del sistema sanitario,
valora las recientes reformas y propone algunas líneas de racionalización/reforma.
El punto de partida del primer capítulo (aquí) de la obra “Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de avance” es el reconocimiento de que aunque el SNS español sea, en términos agregados, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo (aquí),
esa realidad es compatible con un amplio margen de mejora en muchas
parcelas concretas. En este post haremos referencia a aquellas que
tienen que ver con la financiación y cobertura de la atención sanitaria
pública.
El capítulo arranca haciendo un balance de la financiación
territorial desde que se culmina el proceso de transferencia de
competencias en materia sanitaria hasta el presente. Centrándonos en el
desempeño del modelo de financiación autonómica vigente, si bien éste
preveía un incremento global de la suficiencia financiera de las CC.AA. y
una cierta corrección de las diferencias en términos de financiación
per cápita (aquí),
lo cierto es que su evolución en estos últimos años ha puesto de
manifiesto que carece de la suficiente ductilidad como para adaptarse a
la actual coyuntura recesiva, desembocando en un escenario de mayor
insuficiencia financiera y desigualdad relativa entre las diferentes
administraciones autonómicas. (aquí).

Algunas de las propuestas de mejora contempladas en el capítulo sobre
la financiación autonómica son la reforma del sistema mismo, rehuyendo
del “anclaje” en el año base como statu quo que necesariamente debe
consolidarse; la creación de un fondo estatal específico para asegurar
la coordinación (que no uniformidad) de los sistemas autonómicos de
salud; o la vinculación de los recursos provenientes del Fondo de
Liquidez Autonómica al mantenimiento de unos estándares mínimos de
calidad (que no idénticos) en la provisión de las prestaciones
sanitarias.
Basculando al plano del gasto sanitario público, se constata (aquí)
que su nivel en España es aproximadamente el que corresponde, según
nivel de renta per cápita y tipo de sistema sanitario. Su evolución
desde inicios de los noventa hasta 2010 fue muy intensa (aquí),
creciendo a un ritmo medio anual próximo al 8% en términos nominales.
Las proyecciones de evolución futura del gasto sanitario público, de
haberse mantenido la tendencia experimentada durante ese periodo,
arrojan un crecimiento cercano al 5%, tras lo cual se oculta una notable
heterogeneidad entre las diferentes CC.AA. (aquí).
Ante este panorama, el capítulo enfatiza la necesidad de acometer
reformas estructurales de racionalización del gasto sanitario, antes que
meramente “recortes”, desaconsejando en cualquier caso la subversión de
los (positivos) rasgos identitarios que hacen reconocible al sistema
sanitario público español como un SNS inclusivo y solidario. El
despliegue de dichas reformas ha de ir acompañado de la instauración de
una genuina cultura evaluadora que informe la toma de decisiones a todos
los niveles. Para ello resulta imprescindible una apuesta política
decidida, así como una mayor corresponsabilidad por parte de todos los
actores involucrados – Administraciones Públicas, industria,
profesionales sanitarios, pacientes – en el compromiso por garantizar la
solvencia del sistema.
El volumen de gasto sanitario se define por la intersección de tres tipos de coberturas (aquí):
la poblacional (derecho a la asistencia sanitaria), la de prestaciones
(la cartera de servicios) y la del gasto (aportaciones del usuario).
Comenzando por la primera, las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012
en los criterios de acceso a la cobertura sanitaria pública no cabe
calificarlos más que como auténtico giro copernicano de la situación
previa. Esta norma retorna a la antigua (y preconstitucional)
caracterización del derecho a la asistencia sanitaria (aquí)
como privativo de los “asegurados” y sus “beneficiarios”, antes que de
“todos los españoles y ciudadanos extranjeros que tengan establecida su
residencia en el territorio nacional” (aquí).
La derivada más cuestionable de este cambio de modelo es la denegación
de la asistencia sanitaria pública a los inmigrantes en situación
irregular. Un efecto de la reforma que previsiblemente conllevará costes
económicos y sociales en términos de agravamiento de las enfermedades
de los afectados por la pérdida de continuidad asistencial, problemas de
salud pública, sobrecarga de los servicios de urgencias, etc. que
deberían de haberse opuesto al supuesto ahorro de 500 millones de euros
anunciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (aquí).
En contraposición a esta medida el capítulo propone excluir la
prestación sanitaria del régimen económico de la Seguridad Social,
instalándola definitivamente en el artículo 43 (derecho a la protección
de la salud) de la Constitución; introducir la “residencia efectiva y
prueba de insuficiencia de ingresos” como criterios que deben satisfacer
las personas extranjeras en situación irregular para acceder a la
asistencia sanitaria pública, tal y como sucede en otros países
europeos; y gestionar de un modo más eficiente el registro, facturación y
cobro de las prestaciones sanitarias provistas a los ciudadanos
oriundos de países de la UE desde los que sí que puede producirse una
suerte de “turismo sanitario”.
Paradójica resulta también la situación de la evaluación económica de
tecnologías sanitarias en España. Pese al significativo aumento del
número de evaluaciones abordadas durante la última década (aquí) y la proliferación de agencias y órganos evaluadores autonómicos (aquí),
lo cierto es que dichas evaluaciones no se han empleado en la práctica
para ordenar la cartera común de servicios del SNS. En el caso
específico de la prestación farmacéutica la situación es igualmente
preocupante, ya que el principio de “financiación selectiva y no
indiscriminada” de los medicamentos, no se ha materializado en la
aplicación explícita de criterios de coste-efectividad. A esto se añade
la ausencia de un sistema de fijación de precios de los medicamentos que
retribuya la innovación sobre la base del valor que realmente ésta
aporta (sistema conocido como value-based pricing)
y no mediante el recurso a la negociación sin más entre industria y
ministerio. La reciente iniciativa de elaboración de informes de
posicionamiento terapéutico (aquí)
no deja de resultar insatisfactoria por cuanto incomprensiblemente se
obvia la necesidad de evaluar económicamente los medicamentos de forma
previa a su inclusión en la prestación farmacéutica. Por último, el
sistema de precios de referencia ha acabado convertido en un sistema de
precio menor, en el que se diluyen los incentivos a que los laboratorios
compitan en precios.
Propuestas de mejora de la situación descrita serían la adaptación al
entorno español de las recomendaciones emitidas por las principales
agencias internacionales de evaluación económica como el NICE británico; aplicar las guías metodológicas ya existentes en España (aquí y aquí)
para estandarizar las evaluaciones económicas realizadas en el país;
fijar los precios máximos financiables por el SNS según el balance
coste-efectividad de los medicamentos; iniciar una estrategia a largo
plazo de reinversión, desplazando aquellas tecnologías de escaso valor
terapéutico y elevado coste por otras más coste-efectivas; y reformar el
sistema de precios de referencia a semejanza de modelos como el alemán,
donde los copagos de los usuarios son evitables (aquí).
El Real Decreto Ley 16/2012 reforma también el copago farmacéutico,
aboliendo la gratuidad para los pensionistas, estableciendo topes
máximos al desembolso que estos pueden efectuar, y graduando la
aportación de los usuarios según nivel de renta (IRPF). El copago además
se extiende a otros tipos de prestaciones, como las ortoprótesis,
dietoterapia y transporte sanitario no urgente. La necesidad de reformar
el obsoleto esquema de aportaciones vigente desde 1980 no justifica,
sin embargo, las deficiencias que arrastra el nuevo modelo. Así, los
activos siguen aportando sin límite alguno, lo cual puede traducirse en
algunos casos en un gasto acumulado considerable (aquí).
Por otra parte, el diferimiento del reembolso (hasta por seis meses) de
las devoluciones de los importes que excedan los topes máximos
establecidos para los pensionistas, puede dar lugar a inequidades y
falta de adherencia a los tratamientos.
Se impone, por tanto, reformar la reforma, avanzando paulatinamente
desde el actual copago, lineal y obligatorio, a otro evitable y basado
en criterios de coste-efectividad (aquí).
Asimismo, se propone no diferenciar entre trabajadores activos y
pensionistas, ya que los criterios teóricamente relevantes son el nivel
de renta y el estado de salud (aquí).
Los límites máximos al desembolso deberían operar también para los
activos, generalizándose de una vez la receta electrónica en todos los
sistemas regionales de salud. Por último, urge evaluar el impacto que
pueden haber tenido los nuevos copagos sobre los diferentes grupos de
pacientes y tipos de medicamentos a fin de atajar potenciales
inequidades.
Thomas Carlyle definió la economía como la ciencia lúgubre, y ciertamente no es una ciencia alegre, pues siempre nos recuerda que nada es gratis. Pero, como dijo Alan Williams,
uno de los padres intelectuales de la economía de la salud, si bien hay
muchas cosas que no nos gustan de ella, no está tan mal si consideras
la alternativa.
En el caso que nos ocupa, la alternativa es vendarse los
ojos ante la realidad de que el SNS precisa de reformas estructurales,
no de podas indiscriminadas que dañen irreversiblemente el núcleo del
sistema. Este, desde luego, no es el propósito de las propuestas
efectuadas en el libro de AES, que nunca pierden de vista que el afán
reformista no debe malograr en ningún caso el buen SNS de que
disfrutamos, aun cuando, contradiciendo a G.W. Leibniz, seguro que no es el mejor de los sistemas posibles. Ninguno lo es.