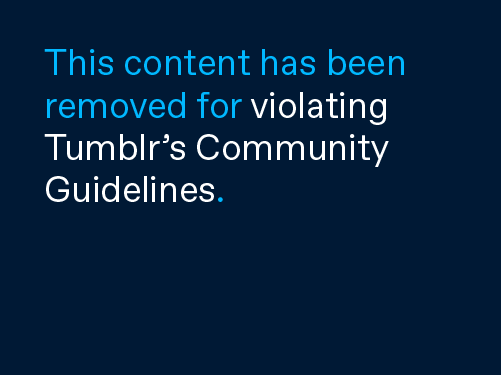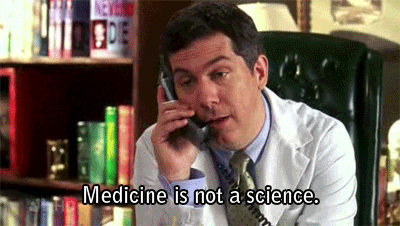Clinicians' Expectations of the Benefits and Harms of Treatments, Screening, and Tests: A Systematic Review
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28097303https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28097303
(Por problemas de compaginación este "Modos de ver"
no se publicó con su compañero "Las apariencias engañan, pero menos que algunas expectativas sobre prevención", aparecido en Gest Clin San 65; 49 (disponible a tu derecha en esta web). Aparecerá en Gest Clin San 66; 106. Y mientras, en este post.)
El trabajo parte de un estudio previo
sobre las expectativas de los pacientes de los beneficios y daños de intervenciones
diagnósticas, de cribado y de tratamiento (1), en el que concluían que la mayor
parte de los pacientes sobrevaloraban el beneficio e infravaloraban el daño.
Estos resultados pueden explicar en parte la elevada demanda por parte de la
población de intervenciones clínicas, basadas en unas inadecuadas expectativas
de las mismas, que les hacen pronosticar de forma errónea un éxito superior, a
la vez que se minusvaloran los posibles riesgos, todo ello en relación con una
inadecuada información.
A pesar de que los pacientes tienen un
peso creciente, la parte fundamental de la decisión recae sobre los clínicos,
que durante el proceso de decisión compartida deben informar de las probabilidades
de beneficio y daño de las actuaciones propuestas. Con la combinación de los resultados
de ambos estudios, tenemos a una mayoría de clínicos optimistas indicando
intervenciones a pacientes optimistas, que a su vez se las demandan, lo que
genera una escala de sobreactuaciones diagnósticas y terapéuticas con posibles
complicaciones que no han sido consideradas en la decisión inicial. En palabras
de los autores, la tormenta perfecta.
Las expectativas son un proceso
cognitivo realizado antes de hacer un esfuerzo para desempeñar una tarea, en el
que valoramos las posibilidades que tenemos de ejecutarla de forma correcta, el
rendimiento que nos puede aportar y el valor positivo o negativo que le damos a
los resultados. En el proceso de decisión clínica, debido a múltiples
determinantes, estos tres factores son importantes, lo que explica el alto
grado de motivación por clínicos y pacientes de pasar rápido a la acción, por
lo que si queremos actuar sobre el creciente problema de sobrediagnóstico y
sobreactuación terapéutica hay que trabajar los tres factores de forma
simultánea.
En primer lugar, se debe clarificar la
información, ya que es difícil por el momento extrapolar los resultados de
múltiples ensayos clínicos y publicaciones hacia el entorno asistencial
directo, donde el exceso de información puede ser tan perjudicial como la falta
de ella. En segundo lugar, es preciso trabajar más sobre la evaluación de
posibles daños en el entorno clínico, un sesgo cognitivo generalizado es la tendencia
a destacar preferentemente los éxitos por delante de los fracasos. Y en tercer
lugar, se debería mejorar la comunicación, ya que la gestión de la información,
emociones e implicaciones clínicas que se desarrollan en el acto asistencial
pueden optimizarse para que los pacientes reciban sólo aquellas intervenciones
que les proporcionen los mejores resultados en salud posibles.
Andrés Fontalba Navas
Subdirector Médico Área Sanitaria
Norte de Málaga. Servicio Andaluz de Salud
(1) Hoffman
T, Del Mar C. Patients’ Expectations of the Benefits and Harms of Treatments,
Screening, and Tests A Systematic Review. JAMA Intern Med. 2015; 175(2):274-286.